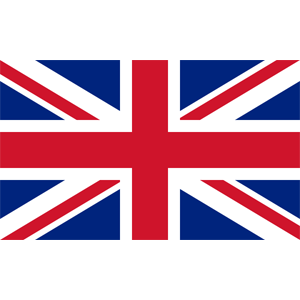¿Cuál es la relación entre la caza “deportiva” y la violencia? ¿Qué efecto tiene sobre la mente el hábito continuado de quitar la vida a otros seres, sobre todo si se hace por placer? “Los placeres violentos tienen finales violentos”, nos advertía Shakespeare, pero esta verdad adquiere un matiz más tenebroso cuando los placeres, además de violentos, son gratuitos. La violencia puede surgir de la represión o de la injusticia, pero también puede ser un divertimento ocioso, y entonces llega a generar una pavorosa indiferencia hacia el sufrimiento. Sorprendentemente, esa condición no es incompatible con la sofisticación mental. Un buen ejemplo lo constituye el escritor escocés recientemente fallecido Adrian Anthony Gill. Experto culinario y crítico de televisión, era uno de los columnistas más leídos -y tal vez el mejor pagado- del Reino Unido.
¿Cuál es la relación entre la caza “deportiva” y la violencia? ¿Qué efecto tiene sobre la mente el hábito continuado de quitar la vida a otros seres, sobre todo si se hace por placer? “Los placeres violentos tienen finales violentos”, nos advertía Shakespeare, pero esta verdad adquiere un matiz más tenebroso cuando los placeres, además de violentos, son gratuitos. La violencia puede surgir de la represión o de la injusticia, pero también puede ser un divertimento ocioso, y entonces llega a generar una pavorosa indiferencia hacia el sufrimiento. Sorprendentemente, esa condición no es incompatible con la sofisticación mental. Un buen ejemplo lo constituye el escritor escocés recientemente fallecido Adrian Anthony Gill. Experto culinario y crítico de televisión, era uno de los columnistas más leídos -y tal vez el mejor pagado- del Reino Unido.
Hasta aquí un perfil que podemos consultar en la Wikipedia, pero lo interesante es el desarrollo del personaje como se revela en sus escritos. Gills fue cazador toda su vida, aunque su modalidad favorita, el rececho al ciervo, requería un nivel de ejercicio físico incompatible con su tabaquismo, y en la disyuntiva escogió el tabaco. Pero años después dejó de fumar y volvió con renovados bríos a la caza del venado en su Escocia natal, retorno que recoge en un relato de un lirismo casi enfermizo. Compara la caída del ciervo herido de muerte con el vuelco de un navío de altos mástiles en la mar, y observa meditabundo como la vida se apaga al dar la puntilla al animal agonizante: “Siempre me asombra que incluso en una muerte tan violenta la partida de la vida sea tan suave y tan frágil. Puedes sentir cómo se retira, evaporándose con el más tenue de los susurros”. Esta “poesía” cinegética va unida a la exaltación de sus orígenes, como escocés afincado en Londres que vuelve a su terruño para experimentar sensaciones primordiales en un entorno salvaje. Este pretendido ennoblecimiento de la caza asimilándole los valores de las raíces culturales y de la naturaleza no es nada nuevo, pero Gill pone a su servicio todo su arsenal literario.
Pero entre tanto ocurre algo más en la vida de Gill. Alcanza un éxito inesperado, y vive esa sensación soñada por muchos de hacer y decir lo que se le viene en gana sin preocuparse por las consecuencias, lo que alimenta un ansia renovada de sensaciones, como en un niño caprichoso al que nadie enseña “los límites”. Y de su saciedad cinegética (“he disparado a muchas cosas en muchos sitios”, escribió) surge una nueva curiosidad: “Yo quería hacerme una idea de qué se sentiría matando a alguien, a un desconocido. Lo ves en todas esas películas: armas y cadáveres, sin apenas un primer plano de reflexión o duda. ¿Qué se siente realmente al disparar a alguien, o a un pariente cercano de alguien?”.
La ocasión de comprobarlo la tuvo durante un safari de caza en Tanzania en 2009, cuando entre antílope y antílope se vió de repente ante la oportunidad de disparar a un babuino. Tener ante sí a un pariente próximo le despertó el deseo de convertirse, según sus propias palabras, “en un asesino recreativo de primates”, deseo que satisfizo de inmediato. Pero como buen cazador, su hazaña no estaba completa sin la exhibición, y para ello Gill contaba con el mejor escenario: una columna en el “Sunday Times” seguida por millones de lectores cada domingo. Allí escribió: “Sé perfectamente que no hay ninguna justificación para esto: el babuino no es comestible salvo que seas un leopardo. La débil excusa del control por los daños es la misma que usamos para matar zorros: un velo para encubrir nuestra traviesa diversión”. El siguiente golpe de efecto es la descripción puramente técnica de su hazaña: “Le acerté justo debajo de la axila. Se desplomó y resbaló hacia un lado”. Gill escribe como un cronista deportivo que relata un remate a puerta durante un partido de fútbol. “Recorrimos a pie la distancia que nos separaba del animal: 250 yardas. No fue un mal disparo”.
Cuando se enfrenta al cadáver de su víctima, su crónica desciende de la fanfarronería al nihilismo: “Como suele ocurrir en la vida, cuando miras a traves del lente de aumento lo que ves es lo prosaico y lo lastimoso. Una vez muerto, el babuino parecía mucho más pequeño”. Pero el mono no es lo único que murió en ese lance; parecería que con él se fue una parte importante de la humanidad de Gill. Tras décadas de embotamiento por el ejercicio repetitivo de la violencia, su capacidad de sentir el impacto de una muerte caprichosa y culpable había desparecido por completo. Pero a nivel fríamente intelectual sabía bien lo que había hecho. En una ocasión describió a los babuinos como “no más estúpidos que Piers Morgan”, en alusión al presentador de un programa matutino de la TV británica. Ese afán por expresarse de manera descarnada y a menudo cruel constituía un claro ejercicio de cinismo, pero para el público desprevenido pasaba por honestidad.
Durante las crisis de alcoholismo de su juventud, Gill deseó que le diagnosticasen un cáncer, ya que al menos eso daría “algún sentido” a su profundo odio de sí mismo. Al final, la semilla que había plantado durante 3 décadas de tabaquismo fructificó en 2016, y con su estilo característico Gill escribió que le había tocado el “menú completo del cáncer inglés”. Parecía enfrentarse a sus males con el humor inquebrantable de quien ha relativizado el valor de la vida, pero su último artículo fue para quejarse de que la sanidad británica no le pagaba un tratamiento de inmunoterapia que le habría podido dar más tiempo. Ahora no tenía especial prisa en contemplar la “suave y frágil” partida de la vida, y a falta de una curación quería al menos “un tramo más de vida. Más vida con tus hijos, más vida con tus amigos, más vida cogiendo manos, más vida compartiendo, más vida pasada en la tierra”. No habría de ser. No sabemos si su vida se evaporó “con el más tenue de los susurros”, pero a las puertas de la muerte percibió lo que cualquier animal, humano o no, lleva escrito en su ADN: que si hay algo en este mundo que no es un juego es el impulso a aferrarnos a la existencia. Tal vez se diera cuenta entonces de que por la misma razón nadie tiene derecho a quitar vidas por aburrimiento o “para saber qué se siente”. Pero la mente humana es inagotable en su capacidad de autoexcusarse, así que yo no apostaría por ello. En todo caso, sería difícil encontrar un ejemplo en el que el propio sujeto haya documentado mejor (y con más brillante prosa) su abandono, con ayuda de la caza, de uno de los rasgos que nos hace realmente humanos: la compasión.
Mauricio Antón
Vicepresidente de Lobo Marley